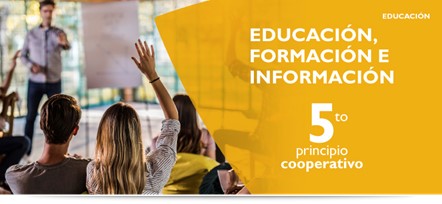Voluntariado Cooperativo
¿espíritu solidario perdido o profesionalización necesaria?
Por Ramón Imperial Zúñiga
El cooperativismo nació de la convicción, no de los salarios. Los pioneros de Rochdale, y muchos otros líderes en la historia del movimiento, trabajaron sin recibir un solo centavo, impulsados por un profundo compromiso con la ayuda mutua y el bienestar colectivo. Durante décadas, el voluntariado fue la esencia de las cooperativas: un acto de solidaridad que construyó comunidades fuertes y fomentó la participación democrática.
Pero hoy el panorama es muy diferente. En cooperativas grandes –especialmente en ahorro y crédito, seguros y consumo– los directivos perciben dietas y honorarios que, en algunos casos, rivalizan con los sueldos de ejecutivos de empresas privadas. Algunos defienden esta práctica como un paso inevitable hacia la profesionalización: gestionar organizaciones con miles de socios y millones de dólares en activos requiere perfiles técnicos altamente calificados, no simples “buenos vecinos con buena voluntad”.
Sin embargo, muchos cooperativistas se preguntan: ¿no estamos perdiendo algo esencial en el camino? ¿Qué pasa cuando dirigir una cooperativa deja de ser un servicio a la comunidad y se convierte en un cargo codiciado? ¿Puede una cooperativa mantener su identidad solidaria si sus líderes actúan más como gerentes que como representantes de los socios?
Este artículo plantea un debate incómodo, pero necesario: ¿dónde está el equilibrio entre vocación solidaria y gestión profesional? Y, sobre todo, ¿es posible recuperar el espíritu voluntario sin renunciar a la eficiencia que exige el mundo actual?
Entre la mística solidaria y la lógica empresarial
El voluntariado ha sido, históricamente, la piedra angular del cooperativismo. Los primeros dirigentes no buscaban beneficios personales: su retribución era la satisfacción moral de servir a la comunidad. Esta entrega desinteresada dio al movimiento una identidad única, diferenciándolo de las empresas tradicionales. No había accionistas que reclamar dividendos, ni ejecutivos millonarios; solo vecinos organizados, dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo sin esperar más que el progreso colectivo.
Sin embargo, el cooperativismo del siglo XXI enfrenta una realidad muy distinta. Muchas cooperativas han crecido hasta convertirse en verdaderos gigantes económicos: algunas gestionan miles de millones en activos, millones de socios y operaciones internacionales. Para algunos, pretender que estas organizaciones sean dirigidas únicamente por voluntarios es casi un anacronismo. La complejidad regulatoria, los riesgos financieros y las exigencias del mercado hacen necesaria una gestión profesionalizada, con directivos remunerados que dediquen tiempo completo y cuenten con conocimientos técnicos especializados.
Pero esta transformación no está exenta de riesgos. ¿Qué ocurre cuando los líderes cooperativos se convierten en “élites directivas” alejadas de la base social? ¿El pago de dietas y honorarios altos incentiva la permanencia de los mismos líderes durante décadas, limitando la rotación democrática? Y, quizá la pregunta más incómoda: ¿hasta qué punto la profesionalización ha diluido la esencia solidaria y participativa del cooperativismo?
Este artículo explora las luces y sombras de esta evolución, contrastando el pasado idealista con el presente tecnificado. Presentaremos ejemplos de cooperativas donde el voluntariado sigue siendo un motor esencial, así como casos en que la remuneración ha generado debates intensos. También examinaremos dilemas éticos, impactos en la democracia interna y propuestas para un modelo híbrido que combine lo mejor de ambos mundos: vocación solidaria con eficiencia profesional.
Porque, al final, la verdadera pregunta no es si el voluntariado debe desaparecer, sino cómo recuperamos su espíritu sin renunciar a la calidad de gestión que hoy demandan los socios.
- Orígenes solidarios: cuando el voluntariado era la esencia
El cooperativismo nació de la solidaridad pura, en un contexto donde las necesidades colectivas superaban cualquier aspiración personal. Los Pioneros de Rochdale son el ejemplo más citado: 28 tejedores ingleses que, en 1844, después de largas jornadas laborales mal pagadas, dedicaban sus noches y fines de semana a organizar una pequeña tienda cooperativa. No recibían remuneración; al contrario, sacrificaban tiempo con sus familias y, en muchos casos, aportaban recursos propios para sostener el proyecto.
Este modelo no era exclusivo de Europa. En América Latina, muchas cooperativas de ahorro, consumo y producción agrícola surgieron a principios del siglo XX gracias a maestros rurales, sacerdotes, campesinos y obreros que veían en el cooperativismo una herramienta para sobrevivir frente a la pobreza y la explotación. La motivación era clara: servir a la comunidad antes que a sí mismos.
El voluntariado no solo respondía a una cuestión económica –la mayoría de las cooperativas no podía pagar sueldos–, sino que generaba un fuerte sentido de pertenencia y compromiso colectivo. Los dirigentes eran vistos como “uno más” dentro del grupo, y esa cercanía reforzaba la confianza. Las decisiones se tomaban en asambleas con alta participación, y los cargos directivos rotaban con frecuencia, pues nadie aspiraba a perpetuarse en un puesto que no ofrecía beneficios personales.
Pero más allá de la práctica, el voluntariado representaba una mística solidaria. Dirigir una cooperativa era un acto de honor y servicio, casi una obligación moral hacia la comunidad. ¿Podemos decir lo mismo hoy?
En muchos relatos históricos, los cooperativistas veteranos recuerdan cómo este espíritu de entrega cimentó las bases del movimiento. Sin voluntarios comprometidos, las cooperativas nunca habrían despegado. Pero esta pregunta resuena con fuerza en la actualidad: ¿era sostenible este modelo en un mundo cada vez más complejo?
El pasado nos enseña que el voluntariado fue la semilla, pero también nos deja un desafío: ¿cómo mantener vivo ese espíritu solidario en cooperativas que hoy mueven millones y enfrentan exigencias globales?
- Del servicio al cargo remunerado: ¿por qué cambió el modelo?
El paso del voluntariado puro a la remuneración de directivos no fue casual ni inmediato; fue el resultado de una evolución inevitable en la medida en que las cooperativas crecieron en tamaño, complejidad y responsabilidades.
En los primeros tiempos, administrar una cooperativa era relativamente sencillo: pequeños grupos de vecinos se organizaban para comprar alimentos al por mayor, ofrecer créditos modestos o comercializar productos agrícolas. Pero, con el paso de las décadas, muchas cooperativas se transformaron en verdaderas empresas sociales, algunas de ellas con operaciones tan grandes como las de cualquier corporación.
Factores que impulsaron el cambio
- Crecimiento económico y financiero. Cooperativas de ahorro y crédito, de seguros y de consumo alcanzaron miles de millones en activos y operaciones internacionales, requiriendo decisiones estratégicas de alto nivel.
- Exigencias regulatorias. En sectores financieros, la supervisión estatal obliga a cumplir estrictos estándares de contabilidad, gestión de riesgos y auditoría, lo cual demanda perfiles altamente calificados.
- Mayor competitividad. En mercados globalizados, las cooperativas ya no solo compiten con pequeños comercios, sino con multinacionales tecnológicas y cadenas internacionales, lo que obliga a profesionalizar la gestión para sobrevivir.
- Compromiso de tiempo completo. A diferencia de los pioneros, que dedicaban solo algunas horas voluntarias, hoy muchas cooperativas requieren dedicación exclusiva de sus directivos, algo difícil de exigir sin retribución económica.
El inicio de la desaparición del voluntariado
El cambio comenzó a notarse especialmente en las cooperativas grandes de Europa y América Latina entre las décadas de 1970 y 1990. En el sector financiero, por ejemplo, la complejidad de los productos y la presión regulatoria hicieron que los consejos de administración comenzaran a incluir profesionales remunerados. En algunos casos, el pago era simbólico (dietas modestas), pero en otros se transformó en salarios comparables a los de ejecutivos bancarios.
El argumento siempre fue el mismo: “sin incentivos económicos, no atraeremos a los perfiles que necesitamos”. Sin embargo, no todos coinciden en que esto haya sido un paso positivo. ¿Era realmente imposible encontrar líderes cooperativos con vocación solidaria y capacidad técnica?
El cambio de modelo, aunque comprensible desde el punto de vista funcional, abrió la puerta a nuevos riesgos: ¿cuánto de la identidad cooperativa se sacrificó en nombre de la eficiencia?
La pregunta sigue abierta: ¿era inevitable este cambio o faltó creatividad para mantener viva la mística del voluntariado en estructuras complejas?
- No todo es blanco o negro: voluntariado vivo en cooperativas pequeñas
Aunque en muchos sectores el voluntariado ha disminuido, en miles de cooperativas pequeñas sigue siendo el corazón del movimiento. Estas organizaciones, generalmente de base comunitaria, mantienen viva la esencia solidaria que dio origen al cooperativismo.
Voluntariado que resiste
En cooperativas de trabajo asociado, agrícolas y de servicios comunitarios, los dirigentes suelen ser socios que, además de cumplir sus labores productivas, destinan horas voluntarias a la administración. No reciben pago alguno o, en el mejor de los casos, dietas simbólicas que apenas cubren gastos básicos como transporte o alimentación durante reuniones.
Ejemplos concretos:
- Cooperativas rurales de productores agrícolas en México y Centroamérica, donde los consejos de administración son integrados por campesinos que, después de largas jornadas en el campo, revisan cuentas y organizan asambleas.
- Cooperativas de trabajo en España e Italia, pequeñas panaderías, talleres o empresas de limpieza donde la gestión se rota entre los socios para evitar costos extras.
- Cooperativas de servicios básicos en comunidades indígenas, encargadas de administrar el suministro de agua, electricidad o internet comunitario, con líderes totalmente voluntarios.
En estos casos, el voluntariado no solo es una elección ética, sino una necesidad económica: estas cooperativas carecen de recursos para pagar sueldos altos.
Ventajas del voluntariado en pequeñas cooperativas
- Refuerza la identidad y el sentido de pertenencia. Todos se sienten corresponsables del éxito colectivo.
- Aumenta la participación democrática. Sin incentivos económicos, los cargos no se convierten en “botín” a disputar, y hay mayor rotación.
- Genera confianza en la comunidad. Los líderes voluntarios son percibidos como iguales, no como élites.
Limitaciones y riesgos
Sin embargo, no todo es ideal. La falta de remuneración puede generar:
- Cansancio y desmotivación. Los dirigentes se ven obligados a combinar sus actividades productivas con tareas administrativas complejas.
- Falta de profesionalización. La buena voluntad no siempre es suficiente para enfrentar retos contables, legales o tecnológicos.
- Alta rotación y desorden administrativo. Muchos cargos se abandonan antes de tiempo por la carga de trabajo.
¿Un modelo sostenible?
El voluntariado funciona bien en contextos comunitarios o de pequeña escala, pero ¿puede sostenerse en un mundo cada vez más competitivo y regulado? Tal vez el desafío no es reemplazarlo, sino encontrar mecanismos de apoyo y formación que fortalezcan a estos voluntarios sin romper su espíritu solidario.
- Remunerar o no remunerar: dilemas éticos y prácticos
El debate sobre si los dirigentes cooperativos deben recibir pago no es solo una cuestión administrativa, sino profundamente ética y política. La pregunta clave es: ¿hasta qué punto la remuneración fortalece o debilita la esencia cooperativa?
Ventajas de pagar a los directivos
- Profesionalización y eficiencia. En sectores complejos –como ahorro y crédito o seguros– contar con directivos remunerados permite dedicación exclusiva y una mejor toma de decisiones técnicas.
- Atracción de talento especializado. Las cooperativas compiten con empresas privadas; si no ofrecen una retribución, es difícil atraer profesionales calificados en finanzas, derecho o tecnología.
- Estabilidad en la gestión. La remuneración incentiva la permanencia, evitando cambios abruptos que puedan afectar la continuidad de proyectos estratégicos.
- Reconocimiento al esfuerzo. En organizaciones grandes, la carga de trabajo puede ser tan intensa que sería injusto exigirla solo como “servicio voluntario”.
Desventajas y riesgos
Pero el pago de dietas u honorarios también ha generado controversias y críticas:
- Creación de élites directivas. Cuando los sueldos son altos, los cargos pueden convertirse en posiciones codiciadas, alejando a los líderes de la base social.
- Pérdida del espíritu solidario. La motivación puede desplazarse del servicio comunitario al beneficio personal.
- Menor rotación democrática. Directivos que perciben ingresos considerables tienden a buscar la reelección indefinida, bloqueando la renovación de liderazgos.
- Percepción negativa entre los socios. Muchos cooperativistas sienten que sus dirigentes se han “empresarializado”, generando desconfianza y apatía.
El dilema ético
Aquí surge la pregunta más incómoda: ¿es coherente con los valores cooperativos que un dirigente gane lo mismo –o más– que un gerente de empresa privada? Algunos defienden que el pago es justo si se mantiene dentro de márgenes razonables y transparentes. Otros argumentan que la verdadera esencia cooperativa se pierde cuando dirigir deja de ser un acto de servicio y se vuelve un “trabajo bien pagado”.
¿Existe un punto intermedio?
La respuesta podría estar en buscar un equilibrio: remuneraciones moderadas, ligadas a la responsabilidad real del cargo, acompañadas de formación cooperativa obligatoria para asegurar que los directivos, aun siendo pagados, mantengan su compromiso solidario.
La cuestión sigue abierta: ¿es posible pagar sin corromper la vocación?
- Impactos en la democracia interna: ¿menos participación por más dinero?
Uno de los principios esenciales del cooperativismo es la democracia participativa: “una persona, un voto”. Sin embargo, el pago de dietas y honorarios a los directivos ha generado cuestionamientos sobre su impacto en la participación y la calidad democrática.
¿Directivos menos accesibles?
Cuando los cargos se vuelven remunerados y de tiempo completo, los directivos pueden comenzar a comportarse más como ejecutivos profesionales que como representantes de los socios. En cooperativas grandes, no es raro escuchar críticas como:
- “Ya no son parte de nosotros, son una élite aparte.”
- “Antes venían a las reuniones comunitarias; ahora solo los vemos en asambleas anuales.”
La cercanía que caracterizaba a los dirigentes voluntarios tiende a diluirse, y con ello disminuye la confianza entre socios y líderes.
Intereses personales vs. espíritu solidario
El pago, aunque justificado por la carga de trabajo, introduce un incentivo personal: mantener el puesto para conservar el ingreso. Esto puede derivar en:
- Reelecciones indefinidas. Líderes que, antes, solo servían por periodos cortos, ahora buscan prolongar su permanencia.
- Menor apertura al relevo generacional. Los jóvenes encuentran más difícil acceder a cargos directivos cuando estos se convierten en “posiciones estables”.
- Conflictos internos. La lucha por los puestos remunerados puede generar divisiones en la base social, debilitando la cohesión comunitaria.
Menos participación de los socios
Otro efecto preocupante es el desinterés de los socios en participar activamente. ¿Para qué asistir a reuniones o postularse como dirigente si la gestión parece monopolizada por un grupo reducido? En algunas cooperativas grandes, la participación en asambleas ha caído drásticamente, dejando las decisiones en manos de pocos.
¿Es inevitable este efecto?
No necesariamente. Existen ejemplos de cooperativas que, aun pagando dietas, fomentan la participación mediante:
- Asambleas deliberativas y transparentes.
- Rotación obligatoria de cargos.
- Programas de formación para nuevos líderes.
La pregunta clave sigue siendo: ¿cómo asegurar que la remuneración no distorsione la democracia interna?
En última instancia, el dinero no debería ser el motor del liderazgo cooperativo. Si los directivos son vistos más como “empleados bien pagados” que como representantes de la comunidad, la esencia democrática corre un serio riesgo.
- Diferencias por tamaño y sector: ¿a quién le conviene cada modelo?
No todas las cooperativas son iguales, y pretender que el voluntariado funcione en todos los casos sería tan irreal como exigir que todas paguen dietas elevadas. El modelo ideal depende del tamaño, la complejidad operativa y el sector en el que se desarrolla la cooperativa.
Voluntariado sostenible en cooperativas pequeñas
En cooperativas de base comunitaria –como las de consumo local, trabajo asociado o productores agrícolas– el voluntariado sigue siendo no solo posible, sino la mejor opción.
- Por qué funciona:
- La gestión administrativa es más sencilla.
- Los recursos son limitados, y destinar dinero a honorarios puede comprometer la viabilidad económica.
- El contacto directo entre socios y dirigentes mantiene vivo el espíritu solidario.
Ejemplo: Una cooperativa de artesanos en Bolivia, con 50 socios, rota la presidencia cada dos años y los cargos son totalmente voluntarios. Esta práctica asegura alta participación y sentido de pertenencia.
Necesidad de perfiles técnicos en cooperativas grandes
En cambio, en cooperativas de gran escala –especialmente en los sectores financiero, de seguros y consumo masivo– el voluntariado absoluto suele ser insostenible:
- Razones principales:
- Alta complejidad técnica: manejo de grandes volúmenes de dinero, cumplimiento de normativas, auditorías y riesgos financieros.
- Tiempo completo requerido: resulta inviable exigir a un voluntario que dedique 40 o más horas semanales sin retribución.
- Competencia empresarial: necesitan estrategias de mercado comparables a las de corporaciones privadas.
Ejemplo: Cooperativas de ahorro y crédito en América Latina, con millones de socios y operaciones internacionales, cuentan con directivos remunerados que dedican todo su tiempo a la gestión estratégica.
¿Podemos exigir lo mismo a todas?
No. Comparar una cooperativa barrial con una que mueve millones de dólares es injusto. Sin embargo, el desafío es mantener la coherencia cooperativa, independientemente del tamaño. ¿Por qué no establecer límites éticos, incluso en las grandes?
Un debate pendiente
- ¿Podría una gran cooperativa destinar un porcentaje de sus operaciones a formar líderes voluntarios que fortalezcan la base social?
- ¿Y si las pequeñas cooperativas recibieran apoyo técnico de federaciones para no sacrificar la esencia voluntaria?
El tamaño no debería justificar la pérdida total del espíritu solidario. La clave es adaptar el modelo sin renunciar a la identidad cooperativa.
- Modelos híbridos: combinar vocación con retribución justa
Entre el voluntariado puro y la profesionalización total existe un punto intermedio que muchas cooperativas están explorando: los modelos híbridos. Estos intentan equilibrar la vocación solidaria con la necesidad de contar con gestión eficiente y perfiles técnicos.
Buenas prácticas en modelos mixtos
- Dietas moderadas y transparentes.
- Algunas cooperativas grandes establecen topes éticos a los honorarios, fijando un máximo vinculado a la media salarial del sector.
- Ejemplo: Una cooperativa de consumo en España limita las dietas de sus directivos al equivalente de 2 salarios mínimos mensuales, con la obligación de rendir cuentas públicas anualmente.
- Voluntariado rotativo combinado con perfiles técnicos.
- Los cargos estratégicos pueden ser remunerados, pero los comités de apoyo y los consejos consultivos son integrados por voluntarios que rotan periódicamente.
- Esto mantiene viva la participación democrática y evita que todo quede en manos de profesionales pagados.
- Formación cooperativa obligatoria.
- Directivos remunerados deben asistir a cursos periódicos sobre valores cooperativos, ética y participación democrática.
- Así, la profesionalización no implica necesariamente perder la identidad solidaria.
- Participación social activa.
- Algunas cooperativas obligan a sus directivos pagados a dedicar un porcentaje de su tiempo a actividades comunitarias, como talleres con socios o programas de educación cooperativa.
¿Debería existir un límite ético a las dietas?
La propuesta de establecer límites porcentuales o éticos es cada vez más debatida. Algunos sugieren que ningún directivo cooperativo debería ganar más que el gerente operativo o que las dietas no superen cierto porcentaje de los excedentes anuales.
Ventajas de los modelos híbridos
- Mantienen el espíritu solidario al involucrar a voluntarios.
- Aseguran profesionalización en áreas críticas.
- Reducen tensiones internas al evitar sueldos desproporcionados.
El gran reto
El desafío es no convertir el modelo híbrido en un simple maquillaje ético. ¿De qué sirve limitar sueldos si la base social sigue sin participar? Los modelos mixtos solo funcionarán si los socios vuelven a sentirse parte activa de la gestión cooperativa.
En última instancia, el éxito de estos modelos dependerá de algo simple, pero difícil de lograr: que la retribución nunca sustituya a la vocación solidaria, sino que la complemente.
- ¿Recuperar el espíritu voluntario? Un debate para el futuro
El cooperativismo enfrenta un dilema que va más allá de dietas o sueldos: ¿es posible recuperar el espíritu voluntario en un mundo donde el tiempo se ha convertido en un recurso escaso y costoso?
El valor simbólico del voluntariado
Aunque muchas cooperativas no puedan prescindir de la profesionalización, el voluntariado sigue siendo un elemento identitario poderoso. No se trata solo de trabajar gratis, sino de reforzar la idea de que las cooperativas son proyectos comunitarios, no meras empresas.
- Un voluntario que dedica algunas horas al mes a actividades comunitarias envía un mensaje claro a la base social: “esto sigue siendo de todos, no de unos pocos”.
- Además, el voluntariado fomenta la educación cooperativa práctica, acercando a nuevos socios a la gestión.
Propuestas para revalorizar el voluntariado
- Programas paralelos de voluntariado social.
- Aunque los cargos directivos sean remunerados, las cooperativas pueden impulsar brigadas solidarias, campañas de alfabetización financiera, o proyectos comunitarios gestionados por socios voluntarios.
- Códigos éticos claros.
- Establecer compromisos explícitos para que, incluso los directivos remunerados, dedique parte de su tiempo a actividades no pagadas, reforzando su conexión con la comunidad.
- Campañas de sensibilización interna.
- Promover el mensaje de que el cooperativismo no es solo un trabajo, sino un movimiento social, puede motivar a más socios a participar voluntariamente.
- Reconocimiento simbólico.
- Premiar públicamente el esfuerzo voluntario –con menciones, diplomas o espacios destacados en las asambleas– puede ser tan efectivo como un incentivo económico.
¿Un ideal romántico o una necesidad estratégica?
Algunos argumentan que hablar de recuperar el espíritu voluntario es un romanticismo inútil en tiempos de globalización. Sin embargo, ¿no es precisamente ese espíritu lo que diferencia a las cooperativas de las empresas tradicionales? Si el cooperativismo pierde su carácter solidario, corre el riesgo de convertirse en una copia más del modelo capitalista, solo con otro nombre.
Un debate impostergable
El desafío no es volver al voluntariado total –algo casi imposible en cooperativas grandes–, sino revalorizarlo como un pilar cultural y ético. Si no se actúa, la base social podría alejarse aún más, dejando el futuro de las cooperativas en manos de directivos profesionales desconectados de la comunidad.
En palabras simples: la profesionalización puede ser necesaria, pero sin espíritu voluntario no hay cooperativismo auténtico.
¿Eficiencia o identidad? El equilibrio que no podemos perder
El debate sobre el voluntariado cooperativo no es un simple asunto administrativo; es una discusión sobre la identidad misma del cooperativismo. El paso de líderes voluntarios a directivos remunerados puede justificarse por la complejidad actual, pero no puede ser excusa para abandonar los principios que dieron origen al movimiento.
La profesionalización es necesaria en muchos casos, especialmente en cooperativas grandes y sectores regulados, pero no puede sustituir el compromiso solidario. Si el liderazgo cooperativo se convierte en un empleo más, con incentivos puramente económicos, corremos el riesgo de erosionar la confianza de los socios y de vaciar de contenido los valores que nos diferencian de cualquier empresa tradicional.
El futuro del cooperativismo dependerá de encontrar un equilibrio inteligente: remuneraciones justas, pero con límites éticos; profesionalización, pero con formación cooperativa obligatoria; directivos pagados, pero involucrados en actividades comunitarias no remuneradas.
Y, sobre todo, necesitamos revalorar el voluntariado como un acto de identidad cultural. Aunque no sea posible que todos los cargos sean voluntarios, sí podemos recuperar su espíritu a través de programas paralelos, rotación de liderazgos y una participación activa que devuelva a los socios el papel central que nunca debieron perder.
En última instancia, la pregunta que cada cooperativa debe hacerse es simple, pero poderosa:
“¿Estamos construyendo una empresa eficiente o un movimiento solidario que también es eficiente?”
Invitación: Recuperemos el debate, recuperemos el espíritu
El cooperativismo nació como un acto de rebeldía solidaria frente a la injusticia económica. Hoy, en medio de juntas directivas con dietas elevadas y estructuras cada vez más parecidas a las corporativas, ¿no corremos el riesgo de traicionar esa esencia?
Este artículo no pretende satanizar la profesionalización –es innegable que necesitamos gestión eficiente–, pero sí invita a reflexionar: ¿hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar identidad a cambio de resultados financieros? Si seguimos justificando todo en nombre de la competitividad, ¿qué nos diferenciará realmente de una empresa tradicional?
Es momento de abrir un debate profundo en cada cooperativa, en cada federación, en cada consejo. ¿Podemos combinar la eficiencia con la solidaridad? ¿Estamos formando nuevos líderes con vocación, o solo ejecutivos bien pagados?
Te propongo algo: lleva esta discusión a tu cooperativa, a tu próxima asamblea, a tu red de contactos. Pregunta, incomoda, exige. ¿Cuánto de voluntariado queda en nuestra práctica cotidiana? Y, sobre todo, ¿qué acciones concretas podemos tomar para revalorizarlo sin retroceder en los avances técnicos?
El cooperativismo no sobrevivirá solo con balances positivos; sobrevivirá si sigue siendo un movimiento social vivo, participativo y solidario.
¿Qué opinas?
Comparte tu punto de vista en los comentarios. Abramos juntos este debate: sin espíritu solidario, no hay cooperativismo.

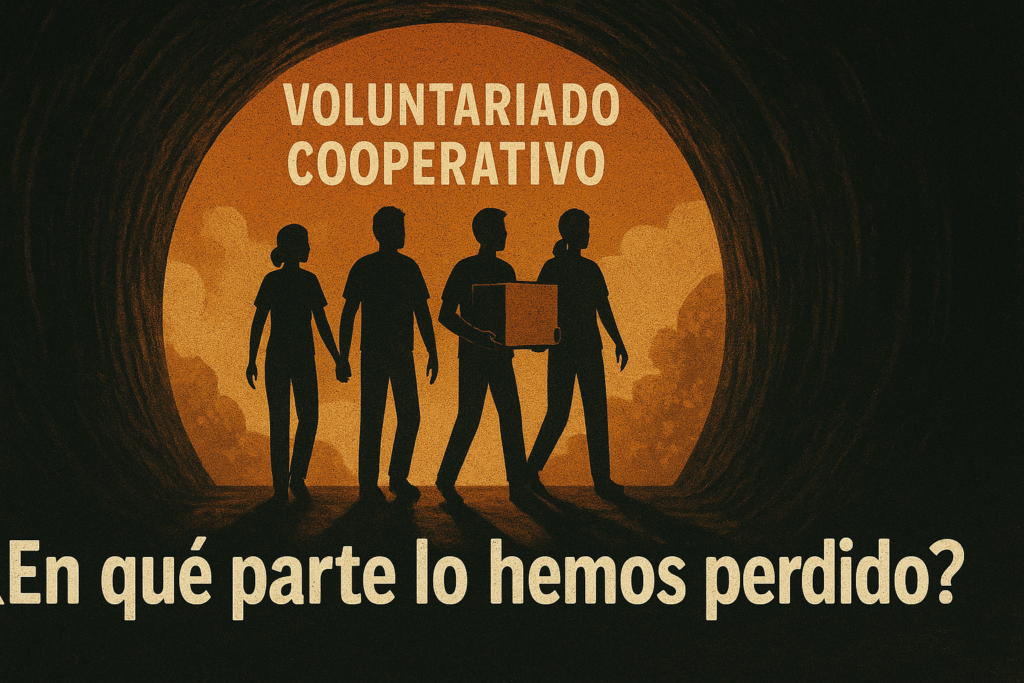



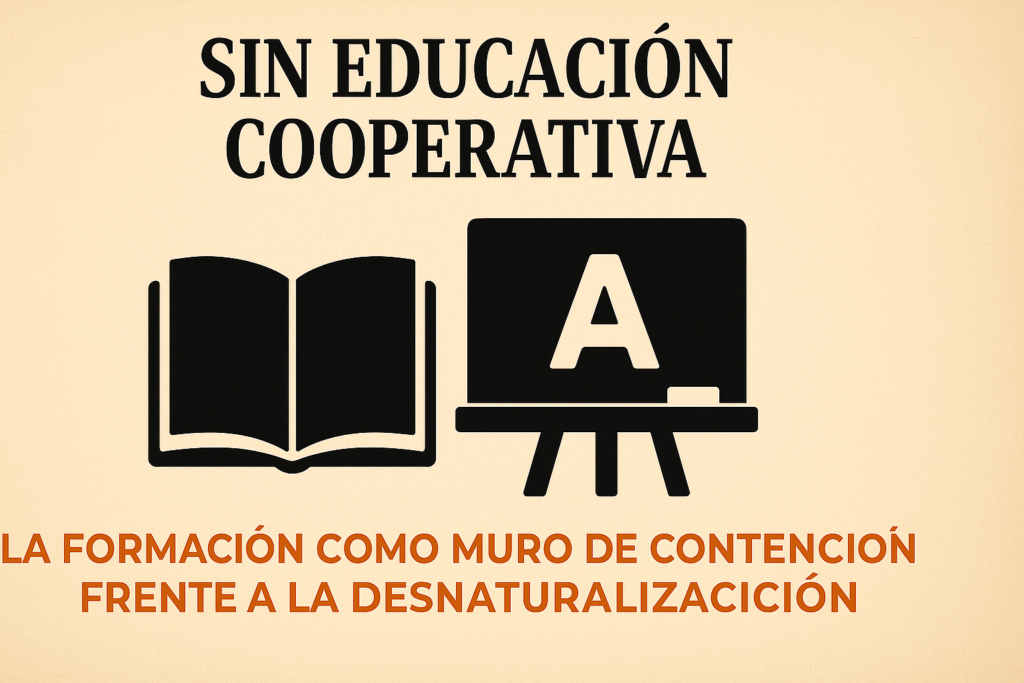






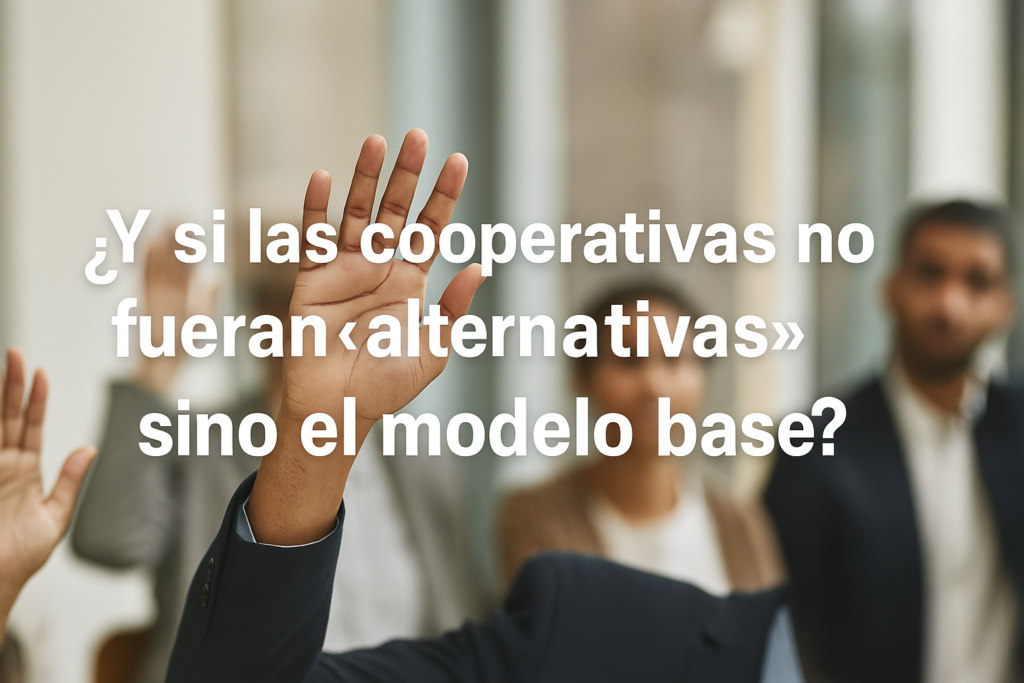
 Entrada.
Entrada. ¿Quién definió lo que es “normal” en economía?
¿Quién definió lo que es “normal” en economía? Imaginando un mundo basado en cooperativas
Imaginando un mundo basado en cooperativas Lo que ganamos (y lo que evitamos)
Lo que ganamos (y lo que evitamos) Entonces, ¿por qué no es así?
Entonces, ¿por qué no es así? Cierre: La utopía como método
Cierre: La utopía como método